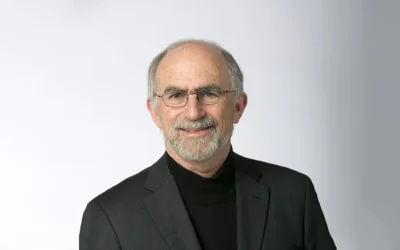Francesc Garriga: “¿Cuál es el límite, cuando ‘sky is the limit’?”

Francesc Garriga es una de las figuras más reconocidas de Catalunya Ràdio y de la televisión pública catalana. Integrante de la CCMA desde 2005, ha trabajado en Catalunya Ràdio, Esport3 y TV3, y ha estado al frente de programas como El club de la mitjanit y Onze. Desde 2021 ejerce como corresponsal de Catalunya Ràdio en Washington, desde donde observa y explica de primera mano el país que ha convertido el “sueño americano” en un símbolo global.
En esta entrevista, reflexiona sobre qué queda realmente de ese ideal, sobre el coste que comporta perseguirlo y sobre los límites de un modelo profundamente marcado por el individualismo.
¿Qué significa hoy en día el sueño americano? ¿Sigue siendo un ideal real?
Para mucha gente, el sueño americano sigue siendo la idea de que, con esfuerzo, constancia y capacidad de volver a levantarte, puedes llegar mucho más lejos de donde vienes. Todavía existen historias reales de personas que llegan sin nada y acaban viviendo con estabilidad y con hijos en la universidad. Ese relato sigue vivo y mucha gente cree en él de verdad. Ahora bien, lo que ha cambiado es el precio de alcanzarlo: hoy todo es más complicado, más caro y más exigente, pero las oportunidades siguen ahí.
¿Dirías que el concepto de triunfo en EE. UU. ha cambiado?
Es flexible: para algunos, triunfar es dar de comer a la familia; para otros, crear una start-up millonaria. Lo que sí ha cambiado es el coste de cualquiera de esos triunfos: hoy hacen falta más horas, más trabajos y más renuncias para llegar al mismo lugar. Las oportunidades existen, pero son más difíciles de atrapar. Y eso hace que el sueño parezca más lejano, especialmente para los colectivos más vulnerables.
¿A qué te refieres con coste?

Muchos conductores de Uber trabajan jornadas de doce o catorce horas, seis días a la semana. Lo hacen con orgullo porque han conseguido que sus hijos vayan a la universidad, pero al mismo tiempo admiten que no tienen vida más allá del trabajo. Esta dualidad es muy americana: orgullo del esfuerzo, pero también conciencia de sacrificio, que se transforma en resultados tangibles. Es la otra cara del billete de dólar, que todos admiramos.
Parece que hace 30 años era más sencillo para un inmigrante. ¿En qué han cambiado las condiciones de llegada?
El clima social y político es mucho más hostil. Hace unos años se hablaba de regular la inmigración, pero no se criminalizaba abiertamente a quien llegaba, mientras que ahora el discurso público es mucho más duro. Muchos migrantes explican que viven con miedo de que un día una redada los expulse del país, a pesar de llevar décadas trabajando y pagando impuestos. Eso convierte la búsqueda del sueño en una carrera llena de incertidumbres, aunque también llena de oportunidades.
¿Esa inseguridad también afecta a mucha gente local?
Sí, la falta de estructuras públicas fuertes hace que cualquier imprevisto pueda desencadenar una crisis profunda. Hay familias que, con un problema de salud o una pérdida de empleo, han caído en una espiral que a menudo lleva a la calle. La fragilidad material es muy elevada, pero también es un país que premia mucho la iniciativa individual, donde es habitual reinventarse profesionalmente varias veces a lo largo de la vida.
¿Cómo se entiende que en un país tan caro todavía haya tanta gente que se enriquece?

Todo es muy caro, pero los salarios también son más altos y la cultura de la oportunidad es omnipresente. Mucha gente ve la deuda universitaria (aunque sea de 150.000 o 200.000 dólares) como una inversión inevitable, no como una carga. La filosofía es: “si puedo o podré pagarlo algún día, adelante”. Esta lógica rompe completamente con la mentalidad más ahorradora europea. Muchas familias llegan a final de mes con 0 dólares en la cuenta.
¿El sistema educativo busca crear emprendedores o personas?
Educan mucho en la competitividad y en la capacidad de presentarse en público. Desde pequeños trabajan la oratoria, la seguridad y la manera de “venderse”, y eso genera adultos mucho más acostumbrados a mostrarse y defenderse. Desde pequeños les recuerdan que “the sky is the limit”. En Europa, en cambio, valoramos que toda la clase avance a la vez. Allí el mensaje es: “tú tira, ya ayudaremos después a quien se quede atrás”. El resultado es una sociedad con grandes talentos y oportunidades, pero también con grandes desigualdades.
¿Dónde se ponen los límites en una sociedad que dice que “sky is the limit”?
Hay sectores que querrían eliminar casi toda regulación, y eso lleva a discusiones constantes sobre qué se debe regular y qué no. Al final, buscan un mínimo común denominador que permita mantener un cierto orden sin cortar las alas a nadie. El resultado es una sociedad creativa, capaz de generar ideas constantes. Esto también comporta diferencias entre quien avanza más y quien avanza menos, y hace que la red social sea más débil.
¿Qué consecuencias tiene eso en el día a día de los estadounidenses?

El volumen de personas sin hogar en EE. UU. es sorprendente comparado con Europa. Una enfermedad, un despido o una crisis familiar pueden desencadenar una caída de la que es casi imposible salir sin apoyo público. Sin red, un resbalón se convierte en una tragedia. Y lo más sorprendente es que mucha gente lo asume como una parte inherente del sistema.
¿Cómo convive un individualismo tan fuerte con un patriotismo tan omnipresente?
Es una paradoja típica de EE. UU.: cada estado tiene su identidad y sus leyes, pero todos se reconocen bajo una bandera común. Esa bandera unifica, pero detrás hay una exaltación de la libertad individual por encima de todo. Es una sociedad construida con muchas individualidades que conviven bajo un mismo paraguas nacional: 50 estrellas independientes bajo una misma bandera.
¿Y cómo lo vives como europeo y periodista?
Debes hacer un esfuerzo constante para mirar con otros ojos y entender que sus lógicas no son las nuestras. En el tema de las armas, por ejemplo, la reacción europea es “prohibidlas”, pero esa opción allí no existe políticamente. El trabajo como corresponsal es, sobre todo, intentar traducir esa diferencia sin juzgar. Y cuando lo consigues, descubres una sociedad compleja pero fascinante.
¿Qué papel juega la religión en esta manera de ver el mundo?

La religión es omnipresente, pero a veces es muy selectiva. Se defienden valores bíblicos para combatir el aborto, pero se desatienden cuando la Iglesia critica las políticas antiinmigración. De puertas adentro, todos se declaran muy religiosos, pero cuando algún obispo cuestiona ciertos discursos, se le tilda de “woke”. Es una religiosidad condicionada por el proyecto político de cada grupo.
¿El sueño americano es más espejo que realidad?
Tiene una parte de relato y una parte de realidad, como todos los grandes ideales. Los casos de éxito son reales y espectaculares, pero también generan personas que el sistema deja al margen. En el fondo, los estadounidenses lo reconocen con naturalidad: aceptan los daños colaterales porque valoran que para crear una explosión de luz también debe haber sombras. Es un equilibrio difícil de entender desde aquí.
¿Crees que el sueño americano se mantendrá en las próximas décadas?
El país vive un momento clave y las decisiones actuales marcarán mucho su futuro. Podría ser que las reformas actuales abrieran una nueva etapa de innovación, pero también podrían debilitar la ciencia y el desarrollo. EE. UU. seguirá siendo potente, pero no tengo claro que mantenga el mismo liderazgo moral y cultural. Lo que sí veo es que el sueño americano, tal como lo habíamos entendido, está en plena revisión.
Etiquetas
Categorias